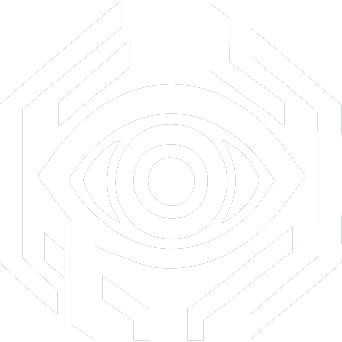Lorenza Villa Lever[1]
Todos sabemos que la educación media superior (EMS) históricamente ha funcionado como un mecanismo de estratificación social fundado en las desigualdades existentes. No obstante, en la medida en la que este nivel educativo es ahora obligatorio y forma parte de los requisitos mínimos para acceder a un trabajo formal, es necesario preguntarse si este complejo nivel, formado por 20,717 planteles escolarizados y 532 de modalidad no escolarizada, puede lograr que dichos espacios se construyan como ámbitos de equidad a través de la implementación de políticas públicas e institucionales, y si el subsistema tiene la capacidad y el interés de convertir a sus instituciones en espacios de oportunidad para las y los jóvenes en edad de cursarla.
Para explorarlo, presentaré, en primer lugar, cómo se ha dado el crecimiento de la oferta de EMS desde 1980, para enseguida centrarme en los últimos 10 años, a partir del desempeño de los principales indicadores del subsistema. Este apartado se completa con datos sobre las desigualdades regionales. Finalmente, abordo la diversidad del subsistema y su relación con la calidad del servicio impartido. Termino con algunas reflexiones.
Crecimiento de la atención a la demanda de educación media superior
En México, en los últimos 45 años hubo un crecimiento sin precedentes en la atención de la demanda de la EMS: mientras en 1980 ingresaba a bachillerato sólo una cuarta parte de los jóvenes en edad de estudiarlo (25.7%), para 2000 este porcentaje casi se duplicó (47.6%). En 2012 ingresó al nivel 65.9% y en el ciclo escolar 2023-2024, 81.1 por ciento (cuadro 1).
Este crecimiento de la matrícula está acompañado por un importante avance en la absorción de estudiantes que terminan secundaria y su ingreso al nivel medio superior, a la edad típica para cursarla, que es entre los 15 y los 17 años: mientras que en 1990 poco más de 7 de cada 10 estudiantes (75.4%) que terminaban la secundaria ingresaban al bachillerato, en el ciclo escolar 2022-2023 se incorporaron 103%, lo que implica que se están contando alumnos que exceden la edad prescrita. La eficiencia terminal también ha mejorado, aunque más lentamente: en los primeros años de este siglo, 57.0% terminaba. De entonces a ahora, la eficiencia terminal aumentó 15 puntos porcentuales: en el ciclo escolar 2023-2024 egresó 72.9 por ciento. Sin embargo, esta cifra implica que casi un tercio de la población inscrita no concluye este nivel educativo.
Cuadro 1. Indicadores de calidad de la educación media superior

*Modalidad escolarizada.
** Ciclo escolar 2022-2023.
***Modalidades escolarizada y no escolarizada.
Fuente: SEP (2024b: 34-35; s. d.) y Presidencia de la República (2012).
Ahora bien, como se puede observar en la gráfica 1, en los últimos 10 años hay dos tendencias encontradas en relación con la cobertura de la EMS: entre los ciclos escolares 2014-2015 y 2017-2018, la cobertura bruta de este nivel educativo pasó de 75.4 a 84.8 por ciento. Este crecimiento de la tasa bruta de escolarización nos habla del número total de alumnos del nivel al inicio del ciclo escolar por cada 100 personas del grupo de población en la edad reglamentaria para cursar dicho tramo educativo.
Gráfica 1. Tendencia de la cobertura de la educación media superior del ciclo 2014-2015 al 2023-2024 (porcentaje)

Fuente: SIGED (2024).
En los ciclos escolares 2018-2019 y 2023-2024, la cobertura bruta decreció, al pasar de 84.2% en el primero a 83.4% en el último. Como se observa, inició su declive en el primer ciclo escolar y sufrió un importante descenso durante la pandemia por covid-19 de hasta 6.4 puntos porcentuales en el ciclo 2021-2022, del que aún no se ha recuperado del todo, en la medida en que en el último año señalado aún le faltaban 1.4 puntos para alcanzar el nivel del último año del sexenio anterior.
Estos datos se refuerzan al analizar la tasa neta de escolarización de EMS, es decir, el número de alumnos de 15 a 17 años en dicho nivel educativo al inicio del ciclo escolar por cada 100 en el mismo grupo de edad, que, como se observa en la gráfica 2, disminuye significativamente el primer año de pandemia y empeora en el segundo, con 3.1% menos estudiantes que en el ciclo 2017-2018. Aunque desde 2013-2014 la matrícula había mostrado un crecimiento sostenido, en el ciclo escolar 2021-2022 regresó casi al nivel de cobertura de 2015-2016, y si bien después de la pandemia hubo un incremento, en 2023-2024 aún no se alcanzaba el nivel de fines del sexenio anterior.
Gráfica 2. Tendencia de la escolarización de la educación media superior de 2013 a 2023 (porcentaje)

Fuente: SIGED (2024).
La disminución en la cobertura responde a tres elementos:
1) La tendencia de abandono, que aumenta 1.3% en el ciclo escolar 2020-2021 y que, en el siguiente, apenas retoma el nivel registrado inmediatamente antes de la pandemia (gráfica 3).
2) La tasa de reprobación, que oscila entre 9.0% y 15.6% en el lapso de los 10 años analizados (gráfica 4).
3) El descenso de la eficiencia terminal que en el ciclo escolar 2020-2021 cae 1.8 puntos porcentuales, al pasar de 66.7% a 64.9%, aunque cabe señalar que se recupera al término de la pandemia (gráfica 5).
Gráfica 3. Tendencia de abandono en educación media superior del ciclo 2013-2014 al 2023-2024 (porcentaje)

Fuente: SIGED (2024).
Gráfica 4. Tendencia de reprobación en educación media superior del ciclo 2013-2014 al 2023-2024 (porcentaje)

Fuente: SIGED (2024).
Gráfica 5. Tendencia de eficiencia terminal en la educación media superior del ciclo 2013-2014 al 2023-2024 (porcentaje)

Fuente: SIGED (2024).
En 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalaba que 43.5% del alumnado de EMS abandonaba sus estudios principalmente por “falta de interés, aptitud o requisitos para ingresar a la escuela”. Pero las mujeres también dejan de estudiar por quedar embarazadas, porque se casan o se unen, y por motivos familiares (21.5%), mientras que los hombres lo hacen por falta de recursos económicos en la familia, lo que los obliga a trabajar (18.1%).
Las dificultades para aprender se relacionan con la tasa de terminación, esto es, el número de alumnos egresados de EMS por cada 100 personas de la población en la edad teórica de terminación del nivel, que muestra el descalabro que supuso la pandemia por covid-19 en términos de logro o egreso de este tramo educativo, impacto del que aún no se ha logrado una recuperación completa (gráfica 6).
Gráfica 6. Tendencia de la terminación de la educación media superior del ciclo 2013-2014 al 2023-2024 (porcentaje)

Fuente: SIGED (2024).
El resultado se observa en que la tasa neta de escolarización de las y los jóvenes de 15 a 17 años fue, en 2023-2024, de apenas 65.2%, porcentaje muy lejano de la meta propuesta para 2024 de alcanzar 90%, lo que implicaría lograr una matrícula de 6 millones de estudiantes en este nivel educativo.
En síntesis, aunque en los últimos 10 años hubo mejoras, la pandemia fue un evento que marcó de manera indiscutible e importante la evolución de la cobertura efectiva lograda y las condiciones de acceso y tránsito a la EMS, así como de egreso del nivel. No obstante la lenta recuperación una vez terminada la pandemia, estas cifras también evidencian políticas deficientes para atender la gravedad de los problemas del nivel.
Si al desafío de la tasa neta de cobertura se suman las desigualdades sociales, puede afirmarse que los más afectados son las y los jóvenes que pertenecen a los cuatro primeros deciles de ingreso, provenientes de las familias con ingresos más bajos. Esto supone que es un porcentaje pequeño el que realmente puede aprovechar el pleno derecho a la educación y al aprendizaje en condiciones de equidad, lo que impide la movilidad social entre las personas con condiciones desfavorables (Mexicanos Primero, 2024).
Lo anterior se corrobora al analizar la cobertura total del nivel por entidad federativa. Los estados con cobertura total más baja son los más pobres, como Chiapas (59.8%), Oaxaca (64.1%) y Michoacán (65.6%), con alcances muy distintos a los de las entidades con mayor cobertura, como Ciudad de México (166.0%) y Sinaloa (93.2%). Cabe señalar que entre mujeres y hombres hay una brecha importante a escala nacional a favor de las mujeres (85.7%), con casi 10 puntos porcentuales arriba de los hombres (76.6%). A su vez, la tasa de abandono nacional es mucho más alta entre los hombres (13.5%) que entre las mujeres (9.1%). La más alta se encuentra en la de Ciudad de México, con 15.1%, seguida por Coahuila, 14.0%, Chihuahua, 13.5%, y Zacatecas, 13.0% (SEP, 2024b: 34-35).
Diversidad y calidad
La oferta educativa de EMS está conformada por tres modelos educativos: bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico, los cuales ofrecen numerosas opciones de oferta educativa:
- La que hacen los gobiernos de los estados.
- La de las instituciones autónomas.
- Los Centros de Estudios de Bachillerato (CEB).
- Los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS).
- Los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).
- Los Colegios de Bachilleres (Colbach).
- Los planteles del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).
- Los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).
- Los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar).
- Los Centros de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC).
- Los planteles del Bachillerato Intercultural (BI).
- El Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI).
- Los planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).
- Los Telebachilleratos Comunitarios.
- La Prepa en Línea-SEP.
- La Prepa Abierta.
- El Bachillerato No Escolarizado para Estudiantes con Discapacidad (BNEED) (SEP, 2016).
Estas opciones suponen un número importante de programas diferentes, que carecen de vínculos entre sí, aun cuando responden a las tres modalidades señaladas. Actualmente, el bachillerato general, que es el requisito para ingresar a la educación superior y cuyos contenidos están definidos por las exigencias de las universidades, congrega 65.1% de la matrícula. El bachillerato tecnológico, con 34.0% de matrícula, otorga el título de técnico medio y ofrece una formación bivalente, que incluye el grado de bachiller y un certificado de preparación de técnico medio. La modalidad profesional técnica, orientada al mercado de trabajo, atiende a 0.9% del total de estudiantes. Con la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en 2008, se impulsó la enseñanza por competencias y la regulación e integración de los más de 30 subsistemas educativos mediante el establecimiento del Marco Curricular Común y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Fue complementada y reforzada con la de 2012, que otorgó el carácter constitucional a la obligatoriedad y universalización de la EMS, y con la de 2013, que añadió la garantía de su calidad. El objetivo de estas tres reformas era avanzar hacia la conformación de un sistema educativo más incluyente, pertinente y de calidad (Tuirán y Hernández, 2016). Finalmente, el Acuerdo Número 01/01/18 por el que se Establece y Regula el Sistema Nacional de Educación Media Superior tiene entre sus propuestas más importantes promover “políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la vida” y “fortalecer la portabilidad de estudios y el libre tránsito de estudiantes entre subsistemas y planteles de educación media superior e impulsar la universalización del Marco Curricular Común en los planteles federales, estatales y particulares de dicho tipo educativo” (SEP, 2018). También impulsa el acompañamiento y la evaluación.
Uno de los beneficios de la RIEMS y la conformación del SNB fue que permitió revertir la tendencia anterior de desarrollo no planeado, resultado de la sola atención a la demanda social creciente, pero sin políticas orientadas a mejorar la eficiencia terminal y la calidad de la educación. No obstante, y aunque es claro el aumento en el porcentaje del grupo de edad que accede a la educación media superior, no puede asegurarse que haya alcanzado la igualdad de oportunidades frente a la escuela, ni que los itinerarios escolares de las y los jóvenes dependan más de su mérito escolar que del nivel de ingreso familiar y del entorno sociocultural. Sólo cuando se cumpla esta condición será posible hablar de equidad.
En 2016, Rodolfo Tuirán y Daniel Hernández señalaban que entre los egresados de la EMS existía la idea de que ésta no los preparaba para enfrentarse a un empleo y que las competencias adquiridas no les habían servido en su primer trabajo, lo cual aumentaba las tasas de desempleo y subempleo juvenil, la baja productividad y los ingresos precarios. Asimismo, cerca de 40% de empleadores consideraban que las y los jóvenes no tenían una formación adecuada para insertarse en un trabajo, y que una carencia común e importante eran las habilidades socioemocionales que demandaba el mercado laboral. Es decir, el subsecretario aducía que la relación entre la educación y el trabajo era muy débil y que era necesario fortalecer las competencias profesionales de la juventud. Una fórmula para estimular esta relación se encontró en el modelo mexicano de formación dual, que alterna la formación en el aula y en el trabajo. En la actualidad, desde la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) se busca fortalecer el trabajo colaborativo entre la industria y el sector público para rediseñar la oferta educativa y, en particular, las instituciones para que puedan “adaptarse, innovar y responder a las necesidades de la sociedad, de la industria y de las regiones de México” (SEP, 2025). Este modelo puede dar buenos resultados, pero su alcance es aún muy limitado.
Sabemos que la condición de estudiante que trabaja es muy común en México y que la edad legal para iniciarse en el mercado laboral empieza a los 15 años. En 2016, del total de jóvenes que trabajaban entre los 15 y los 17 años, sólo asistían a la escuela 26 de cada 100 cuando laboraban más de 20 horas semanales en actividades extradomésticas, y 35 de cada 100 si realizaban trabajos mixtos por el mismo tiempo, en contraste con 91 jóvenes por cada 100 que trabajaban menos de 20 horas por semana o no laboraban. “De hecho, las tasas de asistencia de la población que trabaja 20 horas o más son las más bajas de todas las poblaciones analizadas” (INEE, 2016: 111).
A mayor edad, aumentan las posibilidades de que una persona joven trabaje y, con ello, el riesgo de que abandone la escuela. En 2013, la SEMS (2013) calculaba que, a pesar de la obligatoriedad del nivel, la tasa de abandono nacional implicaba que 650 000 alumnos dejaran la escuela cada año. De estos, 61% eran estudiantes de primer año y pertenecían a familias de escasos recursos, cuyos padres contaban con baja escolaridad.
La obligatoriedad de la EMS apenas ha tenido algún efecto positivo en relación con las condiciones de la población joven que trabaja, cuyos padres, a su vez, cuentan con poca o nula educación formal. Son jóvenes que no asisten a la escuela, que radican en localidades rurales, de alta marginación, con alguna adscripción étnica o con discapacidad. Todas esas condiciones desfavorables propician un ciclo de desventajas que permite que las desigualdades perduren. Aunque ahora los jóvenes de localidades rurales, urbano-populares e indígenas, históricamente excluidos de la EMS, tienen mayores opciones de estudio, éstas no les garantizan los mismos aprendizajes que a los de sectores medios y altos. En este sentido, es posible afirmar que se trata de estrategias que no garantizan el derecho a una educación de calidad, que desarrolle las competencias básicas en todos los ámbitos, donde estén incorporadas tanto la alfabetización científica como la digital.
Esta situación se ha tratado de remediar con una política de becas cuyo objetivo es impedir que el origen social sea la condición que defina el ingreso, la permanencia y el egreso de la EMS de la juventud de 15 a 17 años, y contribuir a elevar la cobertura de quienes están en desventaja. En el sexenio anterior se pusieron en marcha tres programas orientados a la educación media para frenar la deserción escolar y elevar la eficiencia terminal, a los que se destinó 89.6% del ejercicio fiscal de 2023. Éstos son:
1) La Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, creada en 2019, que representó, en promedio, 25.8% del presupuesto total del nivel. Entre 2019 y 2023 tuvo un incremento de 15.3% real anual y hasta el cierre de 2022 se habían otorgado 4.3 millones de becas.
2) El programa Servicios de Educación Media Superior, que se enfoca en la atención integral de estudiantes de las modalidades de bachillerato general, tecnológico y profesional técnico, con el objetivo de incidir en la calidad, la pertinencia y la relevancia de este nivel educativo. Concentra 39.2% de los recursos totales medios asignados al nivel.
3) El programa de Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales, orientado al pago de la nómina del personal docente y administrativo de los organismos descentralizados y, en menor medida, a gastos de operación. Tuvo un aumento real de 0.9% anual (Cámara de Diputados, 2023: 12-13).
Reflexiones finales
La compleja diversidad institucional de la EMS representa uno de los grandes desafíos para su organización y administración, pero también para darle identidad, objetivos claros y orientar, de la mejor manera, el financiamiento asignado. Como pudimos observar, las diferencias en los resultados entre entidades federativas, estratos socioeconómicos y tipo de servicio son significativas, lo que indica que dichas disparidades no obedecen exclusivamente a la calidad de la enseñanza, sino que reflejan las condiciones sociales y territoriales de las familias del estudiantado. El sistema escolar, en lugar de corregir estas desigualdades, las reproduce.
La implementación de los cambios propuestos en las reformas ha sido lenta, en gran parte porque requieren del apoyo institucional de autoridades que se involucren en el proceso de cambio; de personal formado, dispuesto a dedicar el tiempo suficiente para llevar a cabo las reformas y trabajar convencido de que el cambio es útil para que el alumnado logre el dominio de las competencias necesarias para continuar sus estudios superiores e ingresar al mercado laboral.
Referencias
Cámara de Diputados (2023), “Gasto de educación media superior, 2018-2023”, 17 de marzo, <https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2023/notacefp0262023.pdf>, consultado el 22 de abril, 2025 (nota informativa).
INEE. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (2016), Panorama educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2015. Educación básica y media superior, México.
INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), “Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población (11 de julio)”, 9 de julio, <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/poblacion2018_nal.pdf>, consultado el 22 de abril, 2025 (comunicado de prensa).
Mejoredu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2024a). Indicadores nacionales de la mejora continua de la educación en México. Edición 2024: Cifras de los ciclos escolares 2018-2019 a 2022-2023, México, <https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/indicadores-nacionales-2024.pdf>, consultado el 22 de abril, 2025.
Mejoredu. Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (2024b). Prontuario de indicadores de la mejora continua de la educación, <https://entredocentes.mejoredu.gob.mx//publicaciones/prontuario>, consultado el 22 de abril, 2025 (base de datos).
Mexicanos Primero (2024), “Los desafíos del sistema educativo en México para Claudia Sheinbaum, ‘Presidenta de la educación’”, 30 de septiembre, 2024, <https://www.mexicanosprimero.org/comunicado.php?url=los-desafios-del-sistema-educativo-en-mexico-para-claudia-sheinbaum-presidenta-de-la-educacion-300924>, consultado el 22 de abril, 2025 (comunicado de prensa).
Presidencia de la República (2012), Anexo estadístico. Sexto Informe de Gobierno, México, https://felipe.mx/wp-content/uploads/2023/informes/Informe_Estad%C3%ADstico_Sexto_Informe_de_Gobierno_sep2012.pdf?_t=1707954382, consultado el 22 de abril, 2025.
SEMS. Subsecretaría de Educación Media Superior (2013), Movimiento contra el abandono escolar en la educación media superior, <https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/work/models/sems/Resource/11390/1/images/000_INTRODUCCION_Movimiento_contra_Abandono.pdf>, consultado el 22 de abril, 2025.
SEP. Secretaría de Educación Pública (2025), “Gobierno de México fomentará e impulsará la educación dual en todo el país”, 6 de enero, <https://educacionmediasuperior.sep.gob.mx/es_mx/sems/Gobierno_de_Mexico_fomentara_e_ impulsara_la_Educacion_Dual_en_todo_el_pais_Mario_Delgado>, consultado el 22 de abril, 2025 (boletín informativo).
SEP. Secretaría de Educación Pública (2024a), Indicadores educativos. Serie histórica de indicadores por nivel, <https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/indicadores/reporte_indicadores_educativos_sep_2023.xls>, consultado el 22 de abril, 2025.
SEP. Secretaría de Educación Pública (2024b), Principales cifras del sistema educativo nacional 2023-2024, México, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, <https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2023_2024_bolsillo.pdf>, consultado el 22 de abril, 2025.
SEP. Secretaría de Educación Pública (2018), “Acuerdo número 01/01/18 por el que se establece y regula el Sistema Nacional de Educación Media Superior”, Diario Oficial de la Federación, 15 de enero, <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5510587&fecha=15/01/2018#gsc.tab=0>, consultado el 23 de abril, 2025.
SEP. Secretaría de Educación Pública (2016), “Ofrece sep más de 15 modalidades en Educación Media Superior”, 25 de marzo, <https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-135-ofrece-sep-mas-de-15-modalidades-en-educacion-media-superior>, consultado el 22 de abril, 2025 (comunicado de prensa).
SEP. Secretaría de Educación Pública (s. d.), Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, México, Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa, <https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/>, consultado el 22 de abril, 2025 (base de datos).
SIGED. Sistema de Información y Gestión Educativa (2024), Reporte de indicadores educativos 1990-1991 a 2030-2031, <https://siged.sep.gob.mx/SIGED/estadistica_educativa.html>, consultado el 22 de abril, 2025 (base de datos).
Tuirán, Rodolfo y Daniel Hernández (2016), “Desafíos de la educación media superior en México”, Este País, 23 de marzo, <https://estepais.com/impreso/desafios-de-la-educacion-media-superior-en-mexico/>, consultado el 22 de abril, 2025.
[1] Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.